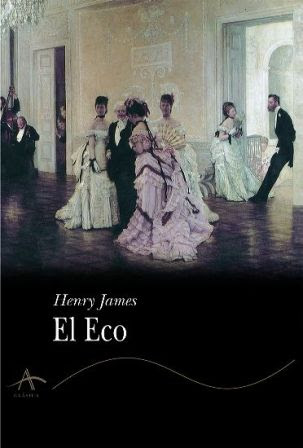Edición:
Alba, 1997 (trad. Menchu Gutiérrez)
Páginas:
248
ISBN:
9788488730190
Precio:
16,00 € (e-book: 7,99 €)
Todas las historias verdaderas contienen una enseñanza aunque en ocasiones el tesoro sea difícil de encontrar y, una vez encontrado, resulte tan insignificante que el fruto seco y arrugado apenas compense el trabajo de romper la cáscara. Sea éste o no el caso de mi historia, no soy la persona más apropiada para juzgarlo. A veces creo que ésta podría ser de cierta utilidad para algunas personas, entretenida para otras, pero el mundo debe juzgarlo por sí mismo: protegida por mi propia oscuridad, por el paso de los años y por algunos nombres ficticios, me arriesgo sin miedo a exponer abiertamente ante el público lo que no me hubiese atrevido a revelar al amigo más íntimo.
Estas semanas he vuelto a leer a las hermanas Brontë: Cumbres
borrascosas, de Emily (1818-1848), Jane
Eyre, de Charlotte (1816-1855), y Agnes
Grey, de Anne (1820-1849). Estas tres novelas se publicaron el mismo año,
1847, firmadas con seudónimo (Ellis, Currer y Acton Bell, respectivamente),
jugando con la ambigüedad de género. La más exitosa en su época fue Charlotte,
aunque la historia ha reservado otro lugar de honor para Emily, defenestrada en
su día. Emily rebosa un talento genuino; Charlotte, inteligencia y
erudición bien encauzadas. ¿Y qué hay de la menor? A falta de leer su
segunda y última novela, La inquilina de
Wildfell Hall (1848), me parece menos brillante que sus hermanas (teniendo
en cuenta lo alto que pusieron el listón, esto no implica que fuera endeble).
Anne era de naturaleza introvertida, un carácter que
probablemente le facilitó su rasgo distintivo como novelista, esto es, una capacidad de observación extraordinaria, pero que, unido a su
juventud, la limitó un poco, ya que le faltaba la picardía que sí tenían sus
hermanas para transgredir con su literatura.
Agnes Grey
es, en muchos sentidos, una ópera prima «típica», incluso con respecto a la
narrativa contemporánea. Se trata de una novela
de iniciación (o coming-of-age novel)
narrada en primera persona por una joven, que contiene elementos
autobiográficos de Anne, por lo que la voz de la protagonista se
confunde con la de la autora; en definitiva, lo que ahora llamaríamos autoficción, salvo por ese final con moraleja. El nombre de la protagonista insinúa lo que vamos a
encontrar: Agnes (Inés), además de guardar cierto parecido con Anne, significa
«pura» y «casta». Grey, por otra parte, nos habla de una persona gris,
discreta, casi invisible. Si bien tanto el nombre como el apellido están muy
extendidos en los países anglosajones, una vez leído el libro no parece casual
que se quisiera subrayar estos rasgos concretos del personaje (es más,
el hecho de ser un nombre común le añade otra lectura: la novela va de una
chica corriente, que podría ser cualquier muchacha inglesa de la era victoriana,
y por lo tanto busca la identificación y la complicidad de otras jóvenes como
ella).
Agnes
Grey, de dieciocho años, vive en una zona rural de Inglaterra y nunca ha salido
del núcleo familiar que conforman sus padres, su hermana mayor y ella misma.
Cuando su padre, un humilde párroco, cae enfermo, decide ponerse a trabajar
como institutriz para ayudar a la familia (tal y como hizo la autora, también
hija de un rector), una ocupación que la obliga a pasar largas temporadas fuera
de casa. En un principio, el empleo la ilusiona: «Sólo tendría que recordar
cómo era yo a la edad de mis pequeños alumnos y sabría de inmediato cómo
ganarme su confianza y afecto, cómo despertar en ellos el sentido del
arrepentimiento, cómo dar alas al tímido y consolar al triste, cómo hacer la
virtud posible, la instrucción deseable y la religión agradable y comprensible»
(p. 21). Sin embargo, la práctica dista mucho de resultar tan apacible. Como en
toda novela de aprendizaje, las ideas preconcebidas, los sueños de juventud,
chocan de forma dolorosa con una realidad poco amable: «¡Ay, de qué forma un
sueño es mucho más placentero que su cumplimiento!» (p. 213). En esto, su
mensaje pervive: cualquier joven se reconocerá en su pérdida de la inocencia, con independencia del oficio.
La
obra es muy apreciada, precisamente, por mostrar la precariedad de la institutriz, con finura pero sin titubeos
(Anne es una narradora muy delicada y primorosa, describe situaciones desagradables sin el
tono descarnado de Emily), como también hizo su hermana Charlotte en Jane Eyre. La institutriz no solo era
una subordinada en la casa (lo que ya presupone la degradación implícita de ser
un empleado a sueldo), sino que, por su rol en la educación de los niños, se encontraba
en una posición incómoda tanto para los adultos como para las criaturas. Los
alumnos no la tratan con el debido respeto, los padres imponen su autoridad y
limitan su influencia. Las circunstancias de Agnes entroncan con un debate
reciente: ¿hasta qué punto deben los padres entrometerse en la educación de sus
hijos cuestionando las decisiones del mentor? Este tema va ligado a la desmitificación de la infancia: la
protagonista espera educar a chiquillos dóciles como ella, pero se topa con
niños malcriados e indomables, crueles con los animales (hay una defensa
pionera de los derechos de estos), adolescentes caprichosas y egoístas, padres incapaces de
inculcar disciplina.
La
persona de Agnes tiene mucho que ver con sus dificultades para hacerse
respetar. Anne Brontë no solo sobresale por su mirada atenta, sino por su
análisis de caracteres, incluida una autocrítica sutil: «siempre fui “la niña”
y el muñeco de la familia; padre, madre y hermana: todos unidos para
malcriarme, no con una loca indulgencia que hubiese hecho de mí una niña
rebelde e ingobernable, sino con una atención constante que me convertiría en
una persona demasiado indefensa y dependiente, incapaz de enfrentarse a las
inquietudes y sobresaltos de la vida» (pp. 12-13). Así es: Agnes, en muchos
aspectos, puede considerarse «ejemplar» (piadosa, bienintencionada, diligente,
afectuosa, responsable), pero carece de las agallas de una Jane Eyre o una
Catherine Earnshaw para enfrentarse a la vida. Es, al fin y al cabo, la hermana
menor, que ha permanecido aislada de la sociedad, sobreprotegida, hasta su
estreno como institutriz. Dice: «el deber de la institutriz era agradar y
someterse; el de las alumnas, limitarse a hacer lo que les venía en gana» (p.
134). El trabajo supone una experiencia traumática de degradación y anulación del yo; renuncia al placer por los demás (primero, sus padres; después, sus empleadores, familias
ricas a las que obedece sin rechistar).
En
su segundo empleo, tiene alumnas adolescentes, que, por contraste, ponen de
relieve otras facetas reprimidas de la protagonista. Una joven, apenas un
par de años menor que Agnes, es una chica coqueta que parlotea a menudo de
sus amoríos. La frivolidad de la joven saca de quicio a la bonachona
institutriz, por supuesto inexperta en la materia. En el fondo, Agnes anhela el amor, no el flirteo superficial de
su discípula, pero sí un amor profundo, acorde con sus principios. Agnes, como
Cenicienta, adopta el rol de trabajadora abnegada mientras las muchachas se
divierten; solo que, a diferencia de la princesa, Agnes se sabe poco atractiva
y hace reflexiones como esta: «Es absurdo desear ser bella. […] Una mente bien
cultivada y un corazón bien dispuesto nunca se interesan por el aspecto
externo. Eso nos decían nuestros maestros de la infancia, y eso mismo repetimos
nosotros hoy a otros niños. Todo muy juicioso y muy acertado, sin duda, pero
¿acaso estas palabras se apoyan en la experiencia?» (pp. 171-172). Se expresa
con suma amabilidad, pero bajo esa dulzura deja entrever el molesto
encorsetamiento de los valores dominantes. Aun así, Agnes traba amistad con un vicario,
un hombre con un pensamiento parecido al suyo con quien se entiende.
 |
| Anne Brontë |
Desde
la perspectiva actual, Agnes Grey no
ha envejecido bien, ni por su estilo (prosa descriptiva, demasiado florida a
ratos, un tono de «niña buena» un poco melindroso), ni por su contenido. A
propósito de esto último, resulta evidente que la autora rema a favor de la moral cristiana y, pese al espíritu
crítico que demuestra con su denuncia de las condiciones laborales de la
institutriz, la protagonista sigue apoyando los principios en los que ha sido
educada: trabajo duro, sacrificio, generosidad, estoicismo. El que resiste obtendrá
su recompensa; el que se corrompe, lo pagará el resto de su vida. Este mensaje
tan conservador es fantástico para educar a una lectora victoriana, pero, en la
actualidad, no funciona. A todo esto, no hay que olvidar que Anne la publicó
con solo veintisiete años; si se lee como una primera novela, con la inocencia
de toda primera novela (muy pocos tienen el talento precoz de su hermana
Emily), el resultado es más que correcto. Incluso tiene algo atemporal: la
mirada, la mirada de la joven tímida que no se atreve a tomar las riendas, que
se acomoda en el segundo plano aunque le causa mucho dolor, y que en estas
páginas expresa su amargura silenciada, una amargura con la que cualquier
persona que haya sido introvertida e ingenua se identificará. Por esto sí
merece la pena.
Cita
inicial de la página 11 (el comienzo del libro).